«Tratando de expresar con un lenguaje público un sentimiento privado»
Objeto y fin del poema Mario Montalbetti
Empieza como un calor en las manos y unas ganas irrefrenables de llorar. Me digo cosas horribles, muchas que pienso constantemente y otras que exagero en momentos de autoflagelo. Me digo lo que no le diría ni a mi peor enemiga (que finalmente siempre soy yo) y después viene la culpa horripilante. ¿Cómo puede ser que desee el éxito de alguien más? ¿Cómo puede ser que envidie su brillantez y su buen porvenir? ¿Cómo puedo ser así?
Esto de compararme me sucede con más frecuencia desde que comenzó la cuarentena —quizás por el aislamiento, quizás porque el contacto más concreto que tengo con los demás son las narraciones de sí mismos en redes sociales, que siempre son tan triunfalistas—, pero sería mentira decir que no es un hábito de antaño.
Si cierro los ojos y pienso cuál fue la primera vez que algo mío fue demeritado porque alguien lo hizo mejor, me voy a los siete años, cuando entró al colegio una niña que tenía la letra más linda de todas. La profesora, adoctrinada por el orden de la competencia que regula todo nuestro sistema educativo y productivo, sentenció: “Paulita tiene la letra más linda de todo el curso”. Más linda, no más útil; una apreciación estética insuperable. Mi letra, que siempre tuvo cadencia de mano pesada y descuidada, nunca iba a ser linda como la de Paulita, nunca iba a ajustarse al estándar de las cosas bonitas y buenas que se entienden bien.
Ese día también sentí por primera vez envidia. Envidia porque nunca iba a poder escribir así por más que lo intentara, tristeza por ni siquiera tener el deseo de esforzarme para ello y resignación ante la certeza de mi mediocridad. La certeza de que nunca iba a ser la mejor en ese ni en la mayoría de ámbitos en los que me pusieran a competir con los demás.
Para empeorar la situación, Paulita siempre fue flaca como un fideo a pesar de comer todos los dulces del mundo. Yo era una niñita regordeta sometida a rigurosas dietas y burlas, por lo que también envidiaba con fervor su delgadez sin esfuerzo de su cuerpo, su liviandad para moverse. Mi envidia reconocía que yo nunca iba a tener ese cuerpo, pero ese no era impedimento para desearlo con intensidad y frustración.
De ahí en adelante la envidia fue anulada con ferocidad de mis emociones permitidas. No porque me hiciera sentir mal a mí, o porque me generara ansiedad, sino porque se entiende que envidiar a alguien está mal, es moralmente reprobable e insano. La envidia es un sentimiento oscuro que se debe mantener en secreto, se debe fingir que nunca se lo tiene. Siempre es mejor despertarla que sentirla, porque ese es el sentimiento de los incapaces. Dicen que el mundo se divide entre los que envidian y los que hacen.
La censura sobre la envidia me llama poderosamente la atención. Podríamos decir que envidiar algo no es más que desearlo mucho. No es lo mismo que admirar, una palabra neutra que se asocia a algo correcto. Si el otrx está en una posición superior se lo admira, si el otrx es un par se lo envidia: la envidia es la evidencia de la carencia propia reflejada en la vida de alguien más. Y a mí – a todxs- me faltan muchas cosas.
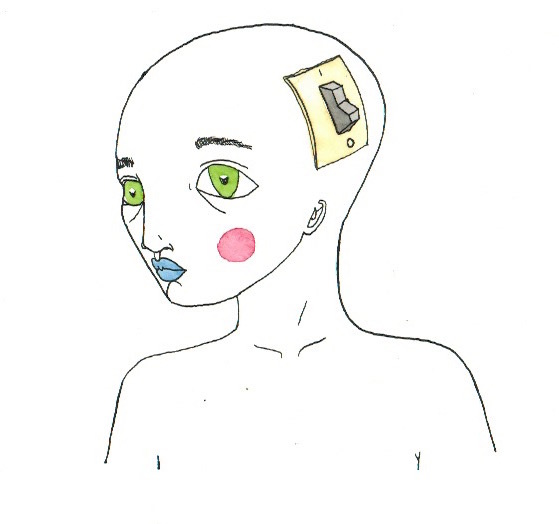
Me pregunto sobre la carga tan negativa de esa emoción y no puedo entenderlo. Si tenemos la certeza de que el éxito es una construcción social, ¿no es envidiar —es decir, desear— la vida de los otros una forma legítima de pensar nuestros propios deseos? ¿Cómo más referenciamos lo que queremos si no es a partir del éxito, la expectativa y la idea de felicidad de los demás?
Todo el día circulan mensajes —no sólo de personajes de la autoayuda sino también de importantes autores— que hablan de que la clave del éxito (lo que sea que signifique según las definiciones disponibles que cambian con la moda) es no compararse. Me alegra. Los aplaudo de pie por el descubrimiento y la sentencia, pero me gustaría saber cómo logran no compararse en una sociedad que te compara todo el tiempo, en la que lo que sea que hagas es valioso en comparación al logro de otrx. El capitalismo en la producción intelectual, literaria, académica o cultural es una carrera contra otras personas, por figurar más adelante en los ránkings, por mostrarnos más conformes, por tener primero las ideas que van circulando. Es un sistema extremadamente competitivo y, al estar haciendo cosas por las que el mérito siempre es propio y nunca es colectivo, también aumenta la sensación de fracaso, la responsabilidad y la ilusión de prestigio individual.
Sea cual fuere la razón, es desesperante. Es insoportable y es cruel. Nada me hace sentir peor que la presión por ser “mejor” que personas que son geniales en lo que también hago yo y después la censura propia de tener que evitar a toda costa esa emoción porque eso me hace mala persona, como si desear el éxito ajeno fuera un sinónimo inmediato de desear el fracaso o la calamidad de esos a quienes se envidia. No es suficiente con el despiadado síndrome del impostor, que parece ser peor en las mujeres y hace que sienta que en cualquier momento se van a dar cuenta de que no debería estar en los lugares que temerosamente alcanzo. No, a eso también hay que sumarle que me siento peor por mirar con envidia a quienes creo caminan con liviandad y certidumbre sobre sus propios pasos.
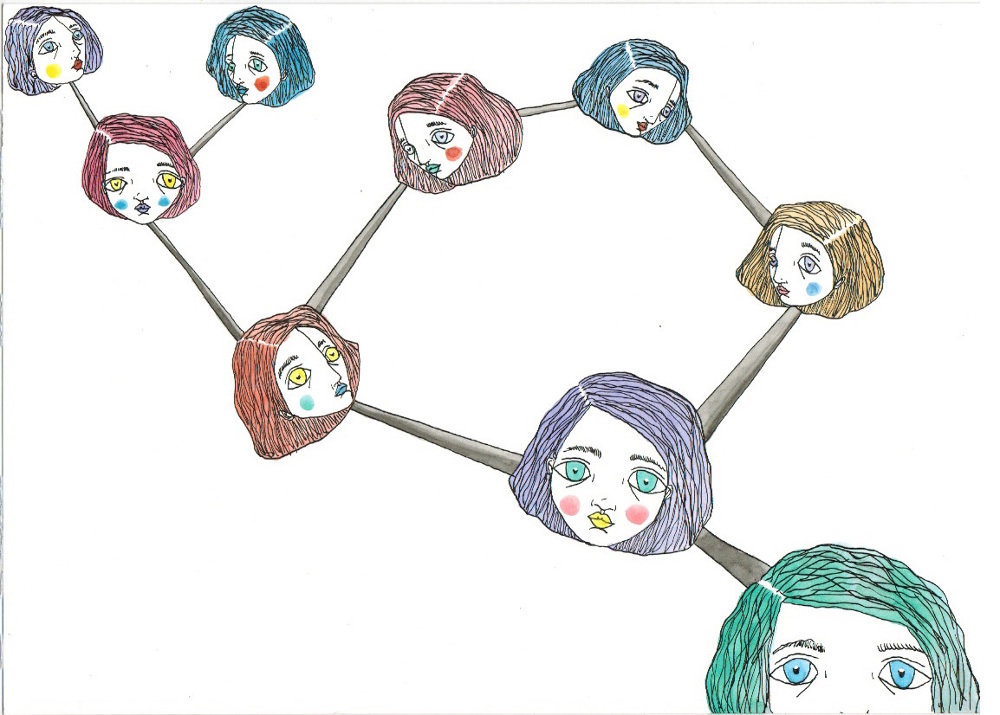
Mi mamá me dice que no diga más en las entrevistas que soy una persona insegura y envidiosa, que no está bien proyectar eso en la esfera pública. Entonces ¿qué tengo que hacer? ¿me lo guardo para mi vida privada? ¿lo escondo? Porque no decirlo en público no va a hacer que deje de sentirme así, eso seguro, pero no vaya a ser que el pequeño mundo que habito se entere de lo ridícula, tonta e insatisfecha que me siento tantísimas veces. Me parece francamente cruel e imposible tal pensamiento meritócrata e individualista de que admitir en voz alta que muchas veces he deseado el éxito, la inteligencia o el amor que tienen personas que me rodean e incluso a quienes quiero sea como confesar un crimen mortal.
Estoy harta de tener que pretender felicidad o certeza sobre las cosas que hago y pienso cuando la mayoría del tiempo dudo de mis propias palabras. No voy a hacer un culto de ello, pero tampoco voy a mentir diciendo que vivo en una isla desconectada de los logros de mis contemporánexs y que nada de ello me afecta. Esto sería imposible cuando todo el tiempo —más ahora— existo en relación a otras personas. Como si esto no fuera el capitalismo y como si en este sistema no se viviera, de alguna manera, de hacer algo mejor o peor que los demás.
Este texto no es un pedido de halagos o insultos que confirmen el propio “éxito” o la mediocridad constante: ambas yo las conozco muy bien, pero a pesar de saberlo y tener los mismos métodos objetivos para medirlo, se siente así. Mis sentimientos siempre potencian otros pensamientos que están ahí y han sido deslegitimados o tildados de malvados, como si sentir cosas “oscuras” y oscilar entre esas emociones y las más “positivas” me hiciera inadecuada y mala persona. Como si incluso desear el mal de alguien fuera suficiente para que eso sucediera, como si fuera lo mismo a hacerle daño a alguien más.
No somos tan importantes y nuestros pequeños deseos no bastan para mover el mundo si no se acompañan con acciones, para bien y para mal. No sé qué tan evitables o voluntarias sean las emociones, qué tanto se pueden elegir y menos sé qué tan cerca están de la idea de felicidad. Decididamente el imperativo de bienestar es insoportable y mentiroso, como lo es el de sentimientos puros y bondadosos. Soy también una cloaca de “malas” y “feas” emociones ocultas e inadecuadas que a veces me enturbian los días, muchas veces no estoy contenta y orgullosa de lo que hago, y esto es lo que puedo.

A muchas personas es la envidia lo que las motiva a hacer cambios en su vida y moverse hacia un lugar más beneficioso, a muchas otras las paraliza y las convence de que nunca van a poder tener lo que en los demás parece ser la felicidad y el éxito. Yo opto por ambos resultados: a veces aspirar a una vida mejor y muchas otras veces sólo sentirme miserable e incompleta.
Las emociones no son sentencias de virtudes humanas, no se pueden moralizar, no son permanentes, son más bien como estados del cuerpo que se habitan, se padecen y se transitan, que se pueden observar con atención y compasión. No están ni bien ni mal y no tengo idea de cómo se supera ese rasgo de humanidad para vivir mejor, como en una propaganda de cereal. Pero hay algo secretamente turbio en admitir la falta y hablar públicamente de la inconformidad, algo que parece incorrecto sobre decir que sentimos envidia. Quizás porque implícitamente es admitir la carencia, que vamos a vivir envidiando, que no hay un lugar en el que se existe con total satisfacción y sin la insaciabilidad de algún deseo concretado por alguien más. Quizás porque eso nos hace personas a las que no tiene ningún sentido tratar de aspirar.







