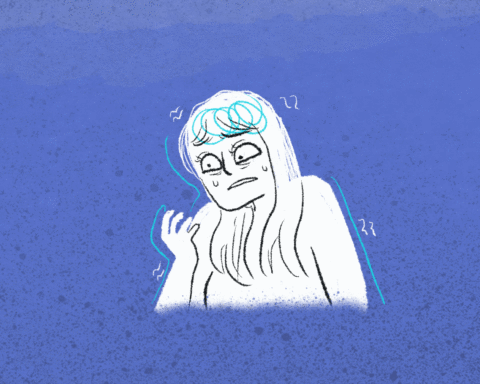«¿Estoy exagerando? Sí, pero con razón». Catalina Scicchiatano (2021)
Todas las semanas, desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, me entero de que alguien decide terminar abruptamente con su vida producto de una depresión que se le ha vuelto insoportable. Verónica Forqué, Patricio Pardo… y tantxs otrxs anonimxs, de cuyos nombres e historias no sé ni sabemos nada. También recibo noticias de personas a quienes convivir con una depresión se les ha vuelto un esfuerzo intransitable e intentan levantar la mano contra sí mismxs, pero no logran cumplir con ese objetivo. La depresión se ha transformado en otra pandemia silenciosa, de la que nadie quiere oír ni hablar. En la que nadie quiere pensar.
Según los últimos datos de la OMS, aproximadamente el 5% de la población mundial atraviesa síntomas vinculados con los estados depresivos, porcentaje que traducido a números concretos alcanzaría la friolera de 300 millones de personas. En nuestro país no existen datos fehacientes ni estadísticas públicas actualizadas y confiables sobre la prevalencia de la depresión, aunque por las informaciones que ofrece la misma OMS no seríamos la excepción a este porcentaje. Es decir, que unxs tres millones de argentinxs sufren sintomatología asociada a este padecimiento psíquico. Cifra sorprendente y ominosa, a la que debe sumarse el arrinconamiento y la invisibilidad social a la que se nos sigue empujando, gestos que no hacen más que aumentar el padecimiento y el dolor asociados a este habitar.
Pareciera que en relación con las personas depresivas (pero no sólo), vuelve al ruedo aquel lema terrorífico, popularizado en este territorio del sur durante la última dictadura cívico-militar-empresarial-eclesiástica (1976–1983), y grabado a fuego en nuestro sentido común: el silencio es salud. En estos terrenos tan fangosos y áridos, me da la impresión de que la mejor estrategia es siempre callar, silenciar, segregar, privatizar, encerrar, medicar (puede venir todo junto). Que el poder bio-médico-psiquiátrico-psicoanalítico cumpla con su trabajo. Que diagnostique y contenga todas aquellas anomalías y variaciones para las que no tiene tratamiento ni puede ofrecer apoyo, escucha u orientación precisa y adecuada. Que para eso se les paga a sus profesionales y con tal objetivo estabilizador se lxs financia. Patologizar y estabilizar; esa es la única receta que nuestra sociedad demuestra tener a mano para no mirar de frente el sufrimiento que causa a muchxs de sus miembrxs. Y que el resto de los seres humanos (aparentemente más sanxs, o menos quejosxs) continúen su fuga hacia adelante. Aunque nadie sepa muy bien hacia dónde va ni de qué está hecho ese adelante.
Conozco de primera mano lo que es vivir y habitar una depresión: hace 14 años que sus síntomas atraviesan mi cotidiano. Ideaciones suicidas, hiperexigencia constante, autodesprecio, autoestima inexistente, imposibilidad de planificar, socializar y trabajar, anhedonia extendida, tiempo encallado en un puro presente sin futuridad posible, fueron -y en muchos momentos siguen siendo- la partitura en la que se desenvuelve mi tiempo. Aunque he logrado mejorar bastante mi ánimo y regular mis empozamientos gracias al tratamiento con psicofármacos, a los que sumo consulta psicológica, y a la que sumo consulta psiquiátrica periódica, estos síntomas lejos están de haber desaparecido. Aclaro, por si hiciera falta, que tengo trabajos precarizadxs -entre 3 y 5, según la época del año- que me brindan ingresos suficientes (por ahora) como para cubrir mis necesidades básicas y costear la medicación y las sesiones, lo cual pareciera ser una suerte y un privilegio en un territorio bajo constante asedio y saqueo neocolonial, con una deuda externa impagable, con casi el 50% de su población pobre y una tasa de desempleo que roza el 10%, según estadísticas del CIFRA (Centro de Información y Formación de la República Argentina).
Hasta aquí, alguien podría preguntar, no sin legitimidad, qué tiene que ver la tasa de desempleo, el índice de pobreza, el monto nominal y relativo de la deuda externa, la informalidad laboral, la precarización general de nuestras vidas, con el crecimiento de la incidencia de las depresiones. Pues lamento decir que tiene mucho que ver. Dicho aumento no es un asunto fortuito o inexplicable. Como señala Mikkel Krause Frantzen (2019), detrás de este crecimiento exponencial de las depresiones y los síntomas de pánico y ansiedad, se esconde una cuestión de economía política: el reinado absoluto del competencialismo neoliberal. O lo que es lo mismo: el hecho catastrófico de vivir en entornos donde la mitología de la austeridad y la escasez, del abuso y la depredación, de la extroversión y el autoespectáculo meritocrático, individualizante y miserabilizado, se nos hayan impuesto como la única narrativa colectiva posible. El punto final -o más bien la internalización individualizada, sin alternativa- de una historia opaca de luchas, desajustes y antagonismos, que habría llegado a su límite absoluto, sin nada más para decirnos ni para ser desplegado. En lo absoluto de este límite, encontramos nada más que realismo capitalista y realismo depresivo, articulados en un áspero bucle político-personal. Violentamente alisado y transparente, sin grietas ni rugosidades. Rigurosamente infernal.
Ciertos diagnósticos, además de ser la expresión de fuerzas sociales en el cuerpo individual, son la puerta de entrada para habilitar algunas preguntas que pueden resultarnos interesantes. Para muchxs, entre lxs que me encuentro, hablar en primera persona de lo que nos ocurre no es la actividad propia de un narcisismo ocioso, sino un método posible de auto-concienciación y de auto-sanación. Repito: auto-concienciación, auto-sanación, no romantización. Aclaro que con el prefijo auto tampoco me estoy refiriendo a la cerca de púas de la individualidad aislada, sino más bien a un punto de encuentro y de exposición en la distancia y la diferencialidad de las heridas personales, con las cuales cada unx carga, camina y vive. Otra posibilidad de desandar en juntidad una historia de violencias, abusos, silenciamientos, microagresiones, patologización y segregación, que en no pocos casos se extiende hasta nuestros presentes, y frente a la cual nos resulta bastante difícil permanecer indemnes. Aunque muchas veces deseamos esa indemnidad más que cualquier otra cosa en el mundo, como una promesa necesaria de remanso y de reparación.
En nuestras depresiones pende el problema de la cura y de reparación, y de la posibilidad ciertamente inquietante de que ninguna de las dos sean necesarias (ni posibles). María Moreno escribió de forma vibrante sobre la necesidad de crear espacios abiertos a las lenguas rotas e infartadas, a sus invenciones, que no pueden adjudicarse simplemente al concepto de reparación. ¿Y si al desligar nuestras depresiones, ansiedades, trastornos, de la utopía de la cura y la reparación, tiraramos de los hilos de un insospechado poder instituyente?
Tal y como interroga Frantzen, ¿qué queda luego del fin de esa Historia, con H mayúscula? ¿apocalipsis? ¿catástrofes? ¿una lenta y agotadora cancelación de todos los futuros? No necesariamente. Quizás también permanece e insiste el desafío de habitar y de dar territorio concreto a otras temporalidades -post-progresivas, no lineales, rotas, espiraladas, irresolubles- y a las disposiciones afectivas particulares que las acompañan, con paciencia y sin inflamaciones. O en todo caso exagerando, pero con débil razón. La sola vida que espero, muriendo porque no muero. Me lo repito a mí misma antes que a nadie, mientras vuelvo a hurgar en los restos sueltos de San Juan.